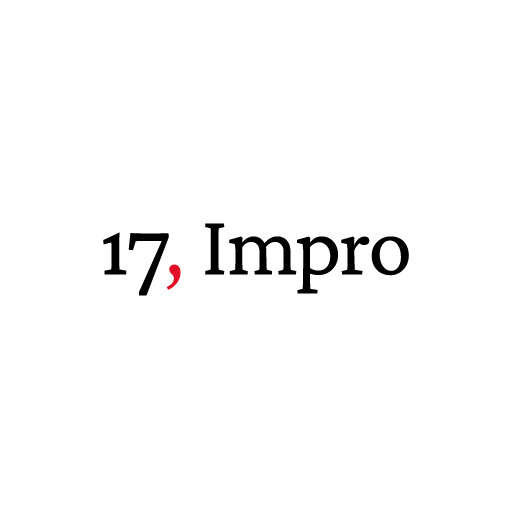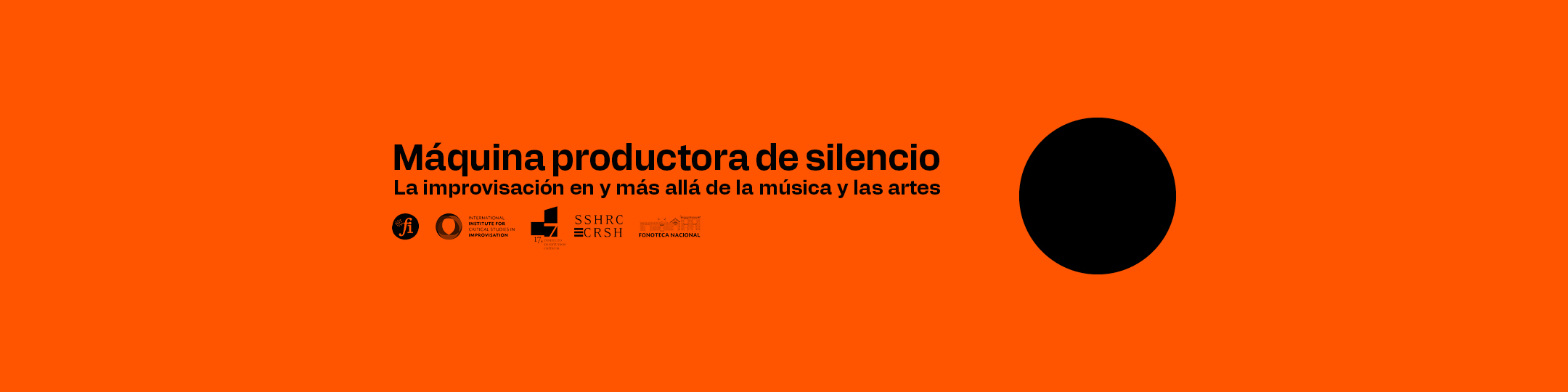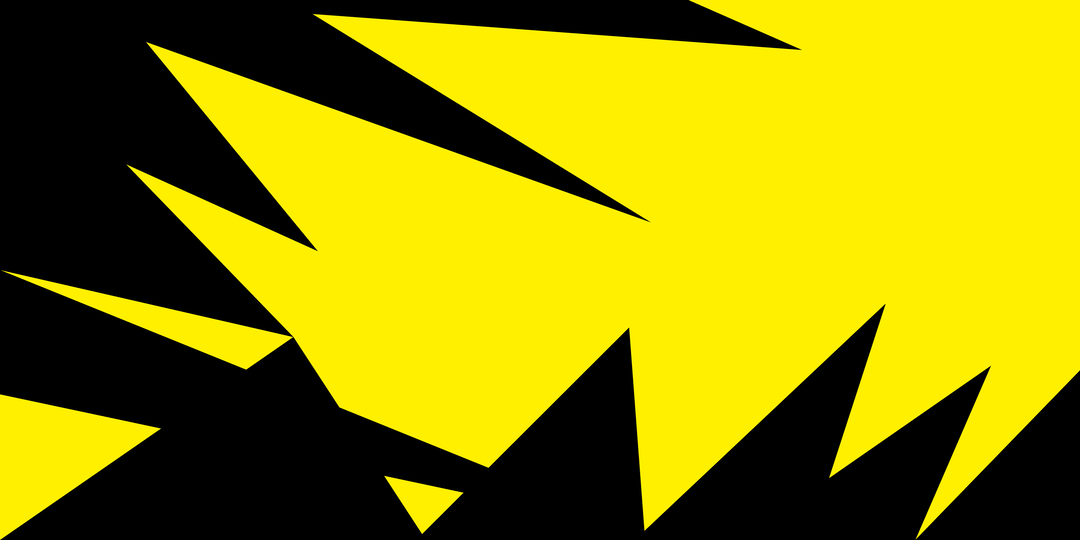Retomando el exergo del coloquio preguntando por el significado de la enigmática frase de Benjamin acerca de “dar golpes con la mano izquierda”, Eleonora Cróquer desarrolla los vínculos entre la improvisación y la ex-critura, comprendida como aquella literatura abierta al afuera, que supone una puesta en juego de la existencia. Cróquer sugiere que dar golpes con la mano izquierda supone una apuesta por aquello que no es plenamente gobernable, ni previsible.
Rodrigo Ríos aborda la importancia de la improvisación –comprendida, entre otras cosas, como un enredarse– para las radios comunitarias. Expone y reflexiona sobre una serie de experiencias radiales en las que la improvisación muestra su capacidad para crear comunidad, unir tiempos y lugares disímiles, y cuestionar los límites entre lo íntimo y lo público.
Susana Romo expone el trabajo que ha desarrollado con A la Deriva Teatro, compañía que ha explorado a profundidad la improvisación como herramienta para comunicarse, estimular y generar comunidad con infancias. La improvisación se revela así como una práctica esencial en la niñez, al tiempo que como una herramienta para generar puentes entre adultos y niños.