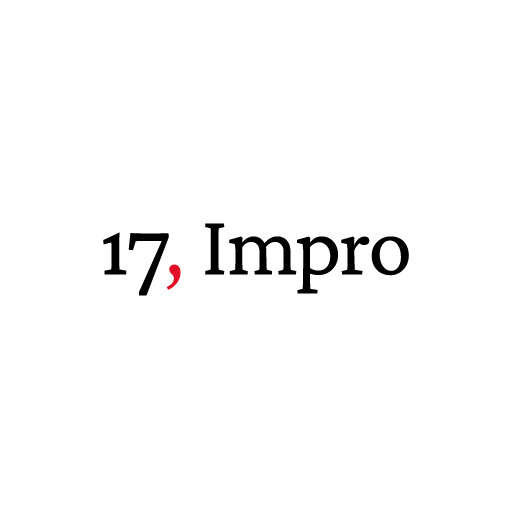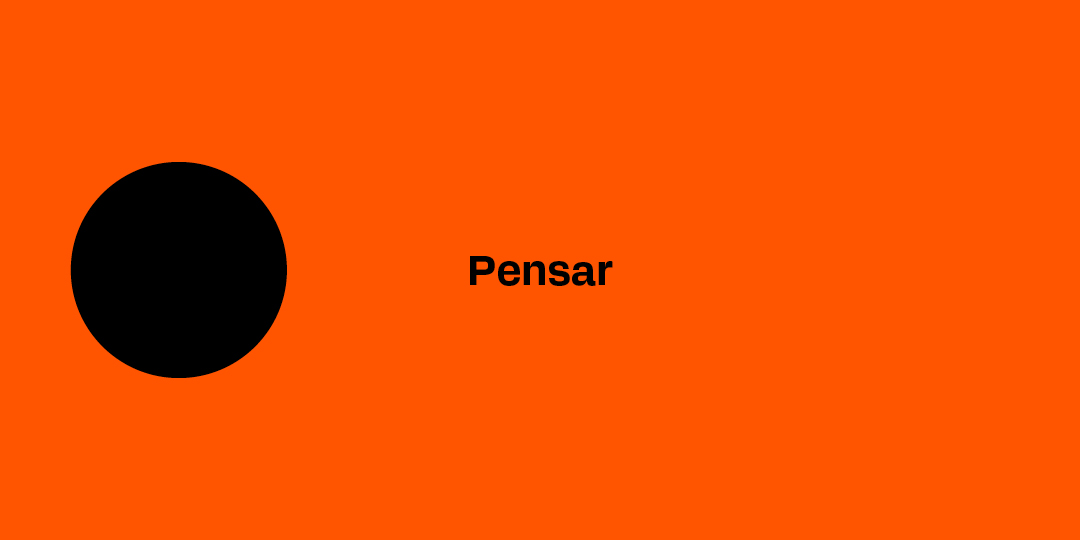“Yo nos sueno. Yo nos oigo. Yo no-soy.” Por medio de una participación cargada de juegos de palabras y de un ritmo trepidante análogo al del bebop, Alain Derbez sugiere la necesidad de elaborar una autobiografía colectiva, que ayude a construir puentes sobre aguas turbulentas y en la que la voz de los otros se funda con la voz propia. En su “ponencia tocada”, reverbera la fuerza histórica y política del jazz, cuyo poder se juega en su capacidad de disonar o desestabilizar nociones, prácticas e instituciones tradicionales, como la de revelarnos a nosotros mismos —posibilitando una escucha de la escucha.
Partiendo de un señalamiento sobre la importancia de siempre ser conscientes del contexto geopolítico que ocupamos, Gonzalo Bifarella reflexiona sobre la posibilidad del arte para modificar al mundo. Argumenta que la mayor contribución que el arte puede hacer en este sentido es la creación de modelos inéditos, mediante una relación exploratoria y creativa con las tecnologías del presente. La finalidad de esto es la anulación de la esclerotización del pensamiento, así como la producción de subjetividades singulares, sentidos colectivos y relaciones otras con los otros (humanos y no humanos).