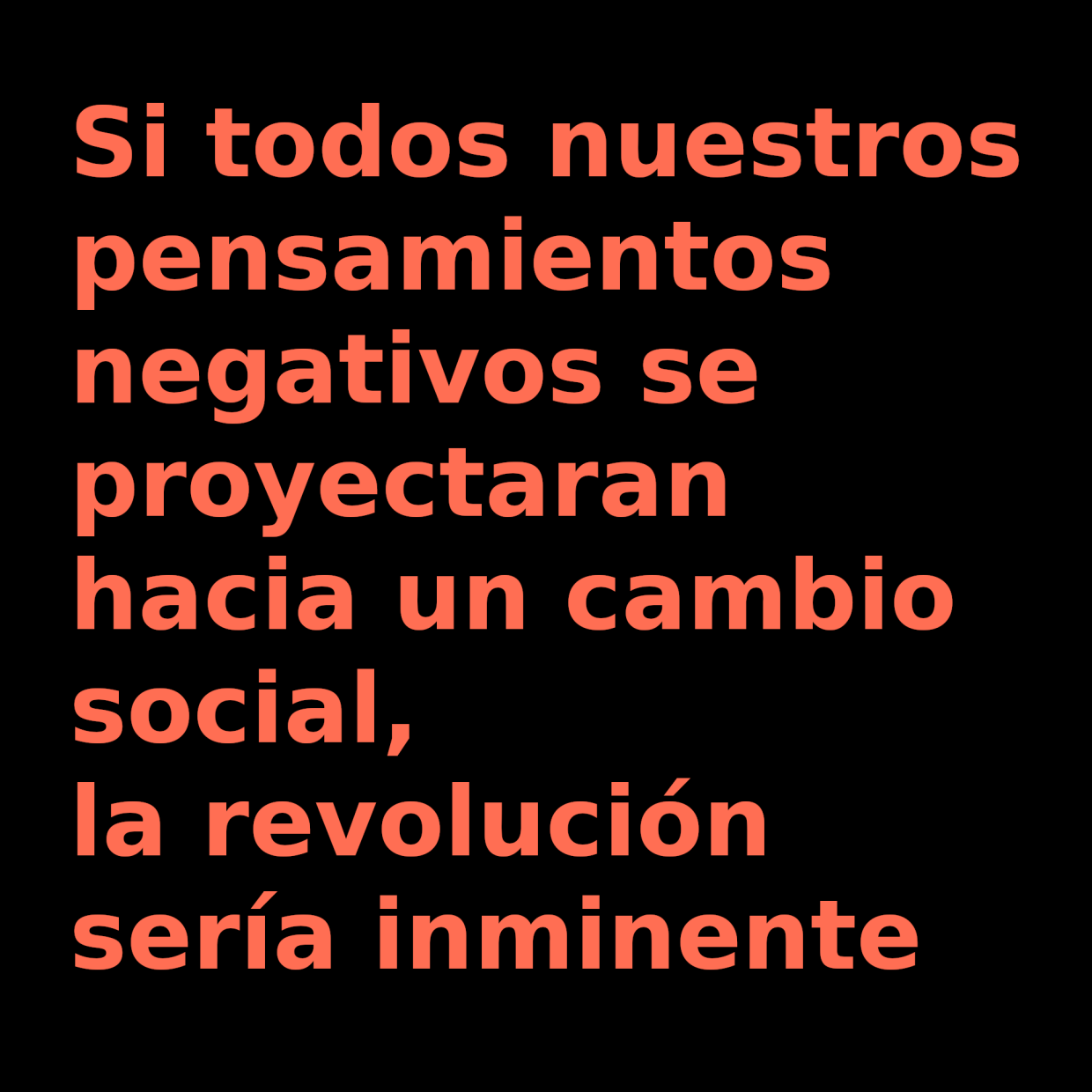por Cécile Malaspina
Introducción
Disonancia social es el título de una instrucción performática –en términos musicales una partitura–, escrita por el artista de ruido y filósofo Mattin. Se ha representado internacionalmente, destacando especialmente su participación en documenta 14, entre abril y septiembre de 2017, por invitación del comisario Pierre Bal-Blanc. En documenta, la ejecución de la partitura contó con varios intérpretes (Dafni Krazoudi, Danai Liodaki, Smaragda Nitsopoulou, Ioannis Sarris y Eleni Zervou) que “tocaban” al público como si fueran un instrumento durante una hora cada día (exceptuando los lunes), a lo largo de seis meses.
El público tenía acceso a la partitura, lo que significaba que también podía “tocar” a l_s intérpretes y entre sí. Todas las sesiones fueron transmitidas en vivo, grabadas y subidas a Internet Archive y YouTube, siendo el material generado de libre acceso, sin derechos de autor. Las interpretaciones comenzaron en Atenas, continuando simultáneamente en Atenas y Kassel durante un tiempo, y finalmente sólo en Kassel. Durante el período en el que la partitura se ejecutó en ambas ciudades, l_s participantes de ambas localizaciones pudieron interactuar a través de una gran pantalla utilizando una conexión de Skype.
Los fundamentos filosóficos y desarrollos teóricos del proyecto por parte de Mattin fueron publicados en 2022 por Urbanomic/MIT Press, con un prefacio de Ray Brassier.[1] El presente texto es la primera traducción al español de una entrevista que realicé con Mattin, publicada previamente en francés en la revista del Collège International de Philosophie, Rue Descartes.
Actualmente, Mattin colabora con Anthony Iles en la edición del libro Abolishing Capitalist Totality (Minor Compositions, London). En 2023, lanzó el LP Seize the Means of Complexity en el sello Xong (Bolonia), así como el CD Slices of Life, junto con Asha Sheshadri, en Mille Plateaux (Fráncfort) y Edition Erich Schmid (Chicago). También publicó el LP regel #12 (Noise Rock) junto con el grupo Regler, con la participación de Alan Courtis, en Nashazphone (El Cairo).
Esta entrevista está influenciada por mi propia experiencia y participación en la ejecución de la partitura Disonancia social en Café Oto, un apreciado espacio de música de vanguardia en Londres en 2022, así como en el evento de presentación del libro, que tuvo lugar en Watershed, Bristol, en el mismo año. Aunque respeta el formato de una entrevista, este texto es en realidad la síntesis de horas de conversación y reformulación conjunta tanto de las preguntas como de las respuestas. Este pensamiento/escritura en común contribuye en cierta medida a un ejercicio de desindividualización autoral. Es el resultado de un encuentro de mentes que es también un homenaje indirecto a Ray Brassier, quien fue una figura determinante en nuestras respectivas investigaciones doctorales y sigue siendo una inmensa fuente de inspiración, no sólo para nosotr_s.
CM: Comencemos con nuestro primer encuentro en Café Oto en mayo de 2016. ¿Puedes contarme sobre este evento y sobre la noción de una Anti-Social Realism Score (partitura de realismo anti-social), que podría decirse que fue la precursora de tu desarrollo de la partitura Disonancia social?
MATTIN: Esto se remonta a una conversación con mi buen amigo Anthony Iles, hace años, en la que argumenté que quería llevar el realismo social a la improvisación. Anthony dijo: “bueno, ahora tendría que ser un realismo antisocial, ya que vivimos en una realidad antisocial”. En 2016 realicé un taller titulado Anti-Social Realism como parte de una residencia en Café Oto, junto con Rachel Baker, Danilo Mandic, Martina Raponi, Ami Clarke y Matt Earnshaw. Interpretamos la partitura como el concierto final de la residencia.
Durante la ejecución de la partitura, interactuamos con el público, generando una situación social extraña al jugar con las convenciones del concierto y los hábitos que el público de Oto suele tener, por ejemplo, cambiar la disposición de los asientos, algo que en Oto suele ser bastante importante para la audiencia. Esa noche, el público si querían usar una silla tenía que pagar una libra extra, lo que en cierto momento llevó a que la situación se pusiera un poco tensa. Un miembro del público llevó la situación al límite rompiendo vasos y lanzando sillas. Al final del concierto, exigió que se le pagara por su papel activo, y efectivamente se le pagó.
De esta interpretación de la Anti-Social Realism Score surgió una técnica o dispositivo para la interpretación de lo que más tarde se convertiría en parte de Disonancia social: conectar la impotencia que la gente suele experimentar en la situación del concierto, como resultado de tener que aceptar convenciones sociales establecidas, con la impotencia general que se experimenta a nivel estructural cuando intentamos cambiar cosas en la sociedad. La idea es básicamente vincular la sensación de estar atrapado en un papel pasivo (y la evitación de sentirse expuesto) con esa sensación de no saber qué hacer en una sociedad en la que parece que nadie sabe realmente hacia dónde se dirige.
CM: La partitura de Disonancia social, en cambio, revela la dimensión colectiva de esta tensión.
MATTIN: La partitura explora los aspectos ficticios de lo que consideramos los límites entre lo individual y lo colectivo. En noviembre de 2022, estábamos interpretando la partitura en Tilburg y una mujer dijo: “Es muy incómodo, siento profundamente los límites de mi piel dentro de mi cuerpo, pero al compartir esta incomodidad con otros, siento que puedo superar esos límites”.
La improvisación en la partitura de Disonancia social tiene que ver con explorar esos límites, tanto en términos corporales como conceptuales. Veo la interpretación de la partitura como una forma encarnada de producción de conocimiento que cuestiona qué es la encarnación (“embodiment”).
CM: La idea de una performance de ruido tiende a evocar una energía fuerte y transgresora, en otras palabras, típicamente viril, asociada con la vanguardia y la contracultura. Pero con la partitura de Disonancia social, los límites no se ven amenazados como ocurre, por ejemplo, en algunas performances de ruido en EE.UU., donde el espacio termina destruido.[2] En su lugar, aquí ocurre algo muy sutil: la incomodidad revela estos límites.
MATTIN: Sí, esto es lo que menciona Ray Brassier en el prefacio como el extrañamiento de la experiencia. Brecht estaba interesado en producir la experiencia del extrañamiento y en hacernos conscientes del carácter ilusorio del naturalismo en el teatro, dándonos la distancia crítica necesaria para ser conscientes de nuestro papel dentro de la obra teatral. Para ello, rompía lo que usualmente se llama la “cuarta pared”, una técnica teatral en la que un muro imaginario parece separar a los actores del público.
En cambio, la partitura de Disonancia social intenta romper lo que en el libro llamo nuestra cuarta pared interior, aquella que está relacionada con nuestra propia autoconcepción: el muro invisible entre nosotr_s como observador_s y nosotr_s como intérpretes de nuestro propio “yo”, entre nuestra autopercepción como agentes libres y la realidad alienada de nuestra experiencia. Aquí, la propia experiencia es cuestionada, en la medida en que la celebración de la experiencia en las artes tiende a apoyarse en una separación ilusoria entre la experiencia y la autoconcepción.
Los contextos sociales y, en particular, los artísticos y musicales, promueven la ilusión de que nuestra experiencia es altamente individual, reforzando la idea de que somos l_s dueñ_s de esa experiencia. En la partitura de Disonancia social, extrañamos deliberadamente esta experiencia para mostrar la permeabilidad y vulnerabilidad de la idea liberal del individuo, para desnaturalizarla y hacerla histórica, y por lo tanto, modificable.
Cuando comencé a involucrarme en los contextos del ruido y la improvisación, había un fuerte énfasis en la experiencia, como si fuera posible acceder a algo más allá del lenguaje y de nuestras capacidades cognitivas. Siempre desconfié de la supuesta primacía de la experiencia sobre el lenguaje porque implicaba que estaban separados en lugar de interrelacionados. Tal vez porque siempre tuve un gran interés en el arte conceptual y la teoría, y por esto quise cuestionar esos supuestos combinando un enfoque crítico con las prácticas del ruido y la improvisación.
Conocer a Ray Brassier ha sido increíble en muchos sentidos. Desarrolló una crítica filosófica devastadora de la fenomenología desde sus primeros trabajos, lo que me pareció especialmente importante en relación con lo que yo intentaba hacer: cuestionar la referencia escapista a la inmersión y a lo sublime tan prevalente en la escena del ruido, así como la fe en la experiencia no mediada de la improvisación.
CM: Sin duda, por eso la partitura de Disonancia social trabaja con la fragilidad asociada a esta “cuarta pared interior” en lugar de con la transgresión de los límites.
MATTIN: Recuerdo haber leído una entrevista con William Bennett, de la banda de power electronics Whitehouse, en la que decía que intentaba llevar al oyente “al bosque”, es decir, a un lugar desconocido, aterrador y extraño. Siempre pensé que la realidad es mucho más aterradora y extraña que cualquier “bosque” que podamos crear sonoramente. Exponerse a la extrañeza de la realidad implica necesariamente un estado de fragilidad, ya que no creo que tengamos los mejores medios para lidiar con esta realidad.
CM: Desde mi propia experiencia participando en la interpretación de la partitura de Disonancia social, puedo decir que es genuinamente desconcertante, pero de una manera mucho más silenciosa y extraña de lo que uno podría esperar de un concierto de ruido. Al principio hay perplejidad: ¿ha comenzado la performance? ¿Qué se espera de mí, qué se espera de nosotr_s? La indefensión, inducida por la casi total indeterminación de las instrucciones de la partitura, da paso a intentos relativamente impredecibles del público por interpretarla, oscilando a menudo entre una letargia escéptica (esperaré y veré cómo se desarrolla esto) y un activismo espontáneo que satisface la necesidad de polarizar, activar o, de algún modo, dar forma a la partitura. A simple vista, cada instancia de la partitura se siente como una performance torpemente fallida.
MATTIN: Creo que das en el clavo cuando dices que “cada instancia de la partitura se siente como una performance torpemente fallida”. La partitura invita a los miembros del público a interactuar entre sí, les da un cierto grado de libertad para probar cosas, pero como individuo, no estás seguro de lo que puedes o no puedes hacer, porque no hay un consenso claro. Esto sucede porque la partitura intenta quitarnos la alfombra de las convenciones sociales bajo nuestros pies. Por lo tanto, cada persona tiene que explorar los límites de su propia libertad dentro de una autodeterminación colectiva emergente.
Quizás lo que experimentaste como una “performance fallida” tenga que ver con entrar en un espacio como un supuesto individuo libre y luego encontrarte con una situación en la que no hay un mapa que conduzca a la libertad, en la que esta libertad aún necesita ser construida—y no puedes hacerlo solo.
CM: ¿Cuál es exactamente el papel de la espontaneidad en la indeterminación de la performance de la partitura?
MATTIN: La partitura funciona como un abrelatas para nuestra idea del yo y abre una caja de Pandora. Una vez que los males han salido y la “disonancia social” resuena, surge la espontaneidad. Sin embargo, aquí la espontaneidad no significa pura arbitrariedad de la voluntad, ni sugiere que algo sucederá sin causa o ex nihilo.
Aquí, la espontaneidad significa explorar las convenciones no escritas y opacas que sustentan nuestro comportamiento en cualquier situación social y, más específicamente, las “reglas no dichas de la improvisación” que dan por sentada la libertad del individuo. La espontaneidad en la interpretación de la partitura significa, por lo tanto, experimentar conscientemente el condicionamiento social y las reglas a las que estamos sujetos.
CM: Esto recuerda a la crítica de Louis Althusser sobre la espontaneidad: “Solo tengo una palabra más que decir sobre [esta] ideología espontánea: veremos que es ‘espontánea’ porque no lo es”.[3] Llama a esta constatación “una de las pequeñas sorpresas de la filosofía” (89), es decir, los intelectuales, los científicos (y podríamos añadir los artistas) dependen de “un marco de leyes” que están “fuera de su control”, un marco que da lugar a convicciones o creencias que solo parecen espontáneas. En realidad, es la expresión de una forma de dominación que hace que las creencias espontáneamente asumidas aparezcan como inmediatamente “evidentes” (134). Lo más pernicioso de la “ideología espontánea”, para Althusser, es que no tenemos “razón alguna para salir de ella” (95-96). ¿Podrías decir algo sobre el espacio de autocrítica que se abre a través de la incomodidad que recae sobre la espontaneidad del participante?
MATTIN: La crítica de Althusser a la espontaneidad como una expresión inconsciente de la ideología tiene su contraparte neurocognitiva en la crítica de Thomas Metzinger a una “forma especial de oscuridad” que recae sobre la “transparencia” perceptual: experimentamos el mundo subjetivamente a través de diversos mecanismos neurocognitivos y esquemas representacionales; la “transparencia” es comparable a la noción de Althusser de lo “evidente”, en el sentido de que se refiere a estos mecanismos y modelos perceptuales que median la experiencia sin que jamás sean experimentados como mediaciones.
La partitura de Disonancia social aborda la transparencia de estas limitaciones—ya sean neurocognitivas o ideológicas—que dan lugar a fenómenos que solo parecen espontáneos porque no lo son: hace perceptibles los mecanismos, de otro modo invisibles, que sustentan una libertad ilusoria; una ilusión basada en una ideología liberal y en una forma hipertrofiada de individualismo que, en última instancia, produce formas de opresión.
Las narrativas liberales sobre la libertad justifican los mecanismos políticos y económicos neoliberales, que finalmente contribuyen a reproducir formas estructurales de no-libertad. Es por esto que la partitura, en esencia, invierte la improvisación libre: en lugar de improvisar libremente y alimentar la ilusión de una agencia libre ex nihilo, se te exige improvisar a partir de los mecanismos ideológicos y las limitaciones que estructuran tus creencias sobre la individualidad y la agencia.
CM: ¿Dirías que una interpretación exitosa de la partitura de Disonancia social es aquella que logra, precisamente, hacer que cualquier recurso a acciones o reacciones “evidentes”, a las “reglas no dichas de la improvisación”, se vuelva dolorosamente incómodo?
MATTIN: La pregunta interesante es por qué las acciones evidentes se vuelven dolorosamente incómodas en la interpretación de la partitura de Disonancia social. Esto ocurre porque el consenso que normalmente hace que las interacciones cotidianas sean fluidas, sin demasiada tensión, se convierte en el material para la improvisación: es decir, juegas con el consenso a contrapelo, de maneras no naturales. Si este consenso se vuelve extraño, entonces también nos volvemos extrañ_s para nosotr_s mism_s.
Dicho esto, las personas que suelen sentirse extrañadas en la realidad cotidiana a menudo se sienten cómodas durante la interpretación de la partitura.
CM: ¿Es este el propósito de los intérpretes? De hecho, la interpretación de la partitura no depende únicamente de que el público la interprete, sino también de un pequeño grupo de personas que tienen a su disposición técnicas auxiliares que distinguen su papel en la interpretación de la partitura del de l_s demás participantes. ¿Podrías describir algunas de estas técnicas auxiliares?
MATTIN: Los intérpretes que “tocan” al público utilizan diferentes técnicas para evitar que la situación caiga en manos de lo que solíamos llamar los “centros de atención” (personas que quieren exhibir lo inteligentes o geniales que son) o los “normalizador_s” (aquell_s que intentan eliminar la tensión).
Las técnicas están ahí para evitar que, cuando alguien cree que ya sabe lo que está pasando y asume el control de la situación, o cuando alguien no sabe lo que está ocurriendo pero quiere disipar la tensión en el ambiente, la dinámica se desactive. Para la partitura, la tensión es productiva porque genera una atmósfera donde puede ocurrir algo ligeramente indefinido. Las técnicas buscan provocar y mantener esta atmósfera indefinida, dejando mucho espacio para la improvisación.
Algunas de estas técnicas eran: La parada Lacaniana (cuando la tensión es alta, permanecer en silencio para intentar mantenerla); o, cuando alguien intentaba exhibirse, l_s intérpretes designados cantaban «It’s not about you» («No se trata de ti»); o cuando alguien se comportaba como un_ profesor(a), l_s intérpretes respondían exigiendo: «Lecture, lecture, lecture!» («¡Conferencia, Conferencia, Conferencia!»). Otras técnicas iban desde compartir públicamente nuestras cuentas en redes sociales hasta mostrar o compartir todo lo que llevábamos en nuestras carteras.
Por lo general, al final, en los últimos diez minutos, hacíamos una reflexión muy honesta sobre lo que había ocurrido. Las interacciones normalmente tienden o bien a alimentar la tensión o a disiparla, devolviendo un conjunto de denominadores comunes que reforzaban nuestra individualidad, en detrimento de compartir una atmósfera comúnmente extraña.
CM: ¿Cómo describirías un “fracaso” en la interpretación de la partitura, que estas técnicas auxiliares, disponibles para l_s intérpretes designados, están diseñadas para “prevenir”?
MATTIN: No hay una manera correcta o incorrecta de interpretar esta partitura imposible, pero si no genera tensión o pensamiento, entonces fracasa en su propósito.
Las técnicas están diseñadas para jugar con la tensión producida por la disonancia social y amplificarla, con el fin de generar conciencia sobre el aspecto social de la disonancia cognitiva de Festinger y sobre el estado mental del ruido.[4]
Leon Festinger entendía la disonancia cognitiva como la tensión que ocurre entre dos cogniciones contradictorias sostenidas simultáneamente o cuando hay una discrepancia entre lo que pensamos y lo que hacemos. La disonancia social, por otro lado, es una disonancia cognitiva que surge a nivel colectivo a partir de la contradicción entre lo que creemos y lo que hacemos en las sociedades liberales occidentales.
La creencia en la libertad individual, la igualdad y la democracia es disonante con la reproducción de un sistema económico basado en la no-libertad, la desigualdad y la explotación.
Esta tensión es sociopolítica y no solo psicológica. Se relaciona con lo que Mark Fisher llamó realismo capitalista: “La sensación generalizada de que no solo el capitalismo es el único sistema político y económico viable, sino que ahora es imposible incluso imaginar una alternativa coherente a él”.[5]
Según Fisher, esta idea se cristaliza perfectamente en las palabras de Jameson: “Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”.[6] La incapacidad de escapar de la tensión que surge de la disonancia social se ve agravada por la ausencia de una alternativa al capitalismo. Para aliviar esta tensión, parece que todo lo que podemos hacer es perpetuar nuestra autoconcepción como individuos liberales e intentar disfrutar de las mínimas libertades disponibles.
CM: ¿Es relevante pensar la disonancia social en relación con las reacciones catastróficas colectivas, en el sentido que Kurt Goldstein dio a los intentos desesperados de los pacientes psiquiátricos por recuperar el control sobre una experiencia abrumadora, pero que solo la empeoran?[7] Vienen a la mente el resurgimiento de tendencias nacionalistas y autoritarias, pero también las teorías conspirativas antivacunas o la negación del cambio climático.
MATTIN: Creo que una reacción catastrófica generalizada es precisamente lo que está ocurriendo: en el contexto del desmantelamiento del Estado de bienestar, la gente está experimentando la desintegración de su sentido de identidad dentro del marco del sujeto liberal. Además, el sistema de salud actual no es capaz de hacer frente a la crisis de salud mental porque, para hacerlo, tendría que cuestionarse fundamentalmente a sí mismo.
Así que podemos ver cómo las personas recurren a valores tradicionales, la religión y la espiritualidad en busca de seguridad ideológica y cierto grado de tranquilidad. Sin embargo, dado que no hay un dios que garantice una armonía cósmica, ni una totalidad perdida a la que regresar, no creo que la tensión que surge de la disonancia social pueda resolverse, a menos que haya una revolución.
CM: ¿Puede una revolución evitar la trampa de la reacción catastrófica?
MATTIN: Debo confesar que los orígenes de la partitura de Disonancia social se remontan a las partituras instruccionales imperativas del Fluxus, que quise reconfigurar con fines revolucionarios. Pero rápidamente me di cuenta de que esto era un poco demasiado ambicioso.
Luego pensé que, al menos, esta partitura podría explorar nuestra falta de libertad y nuestra impotencia ideológica. En su lugar, la partitura se ha convertido en un laboratorio para la exploración de posibles salidas alternativas al estado mental colectivo de ruido, distintas de la reacción catastrófica.
Podemos ver el auge de la extrema derecha como una expresión de la reacción catastrófica a un estado mental de ruido generalizado. Lo que me interesa específicamente son los intentos catastróficos de defender una concepción claramente disfuncional de la agencia liberal y de la identidad, así como la negación de la naturaleza ideológica de su construcción social.
CM: ¿Qué sucede con el sentido de agencia en la situación de (casi) completa indeterminación que genera la partitura?
MATTIN: L_s participantes de la partitura a menudo dicen que se sienten incómod_s y avergonzad_s. Las interacciones dentro de la partitura se revelan como algo antinatural y, hasta cierto punto, teatral; experimentamos la performance de nosotr_s mism_s. Un comentario recurrente que recibo de quienes interpretan la partitura es que, después, cuando están fuera del espacio del evento, tienen la sensación de que todo el mundo está actuando. Esto es algo que Erving Goffman explora de manera impresionante en su libro The Presentation of Self in Everyday Life (1956). Estamos socialmente determinados por las convenciones que aceptamos, adoptando ciertos frentes y accesorios para evitar la vergüenza, para encajar. El problema, para reformular a Althusser, es que no tenemos ninguna razón aparente para salir de lo que se nos presenta como inmediatamente evidente.
CM: Analicemos más de cerca la idea de jugar con el consenso a contrapelo, lo cual no es lo mismo que transgredir una norma o desafiar un consenso existente (es decir, no es simplemente oposicional). ¿Es la partitura de Disonancia social una puesta en escena del ruido de la disonancia cognitiva que surge de la contradicción entre nuestra autoconcepción espontánea como individuos libres (donde situamos la autenticidad más profunda de nuestras acciones) y el férreo control de las limitaciones estructurales, ya sean socioeconómicas, neurobiológicas o relacionadas con nuestro lugar dentro de la colectividad?
MATTIN: ¡Exactamente! El propósito de la partitura es permitir que la disonancia social reverbere, experimentar la porosidad y fragilidad de nuestra individualidad, revelar el estado mental del ruido, para que podamos descifrar, en el sentido de Sylvia Wynter, las limitaciones y disonancias entre nuestra autocomprensión como individuos, como yoes, como sujetos. Necesitamos una comprensión más sofisticada de estos conceptos para poder captar mejor la realidad y vernos impulsados a transformarla.
CM: ¿Puedes desarrollar el concepto de ‘desciframiento’ de Sylvia Wynter y su relación con la noción de sociogenia en Frantz Fanon?
MATTIN: Su concepto de desciframiento socava radicalmente las nociones modernistas de autonomía al mostrar cómo la narrativa del individuo está implicada en la validación de una idea específica del humano que constantemente excluye a otr_s. Para Sylvia Wynter, descifrar significa entender lo que realmente hace una obra de arte interrogando cómo encaja dentro de esta narrativa sobre lo que significa ser humano y lo que se considera que no lo es, y de qué manera esto se relaciona con formas de opresión. Siguiendo a Wynter, intento descifrar la disonancia social. La interpretación de la partitura busca descifrar qué significa ser humano dentro de una sociedad liberal.
Como la noción de lo humano que critica Wynter, la concepción liberal del individuo señala problemas de sociogenia, tal como los analizó Frantz Fanon: mientras promete una forma abstracta de igualdad entre los individuos a través de una determinada concepción de lo humano, la idea del individuo liberal ha producido constantemente opresión en términos materiales, en lo que respecta al género, la raza, la clase, el capacitismo y otras formas de discriminación.
Fanon utilizó el concepto de sociogenia para abordar los traumas, complejos y patologías que afectaban a sus compatriotas caribeñ_s racializad_s que vivían en Francia en los años 50, l_s cuales no podían entenderse únicamente en términos de la ontogenia del individuo.[8] Para Fanon, estos traumas eran de naturaleza social, cultural, económica e histórica, en el sentido de que eran el resultado del proyecto colonial.
De manera similar, no creo que la disonancia social pueda entenderse en términos puramente psicológicos, como hace Festinger con la disonancia cognitiva. Lo que llamo disonancia social debe comprenderse como el resultado de desarrollos sociales e históricos complejos, sin dejar de lado su intersección con mecanismos neurocognitivos que apenas estamos comenzando a entender. Por esta razón, necesitamos todas las herramientas y campos de investigación disponibles para comprender esta interrelación compleja.
Si consideramos el ruido más allá de la escena del ruido en la música y lo abordamos en términos teóricos más amplios—como lo haces tú—se vuelve nuevamente interesante, porque se convierte en un concepto relevante para entender la distorsión de nuestra cognición y sus límites. L_s investigadores se interesan en el ruido en una amplia gama de campos empíricos porque es el concepto más adecuado y versátil para describir la incertidumbre relevante.
Esto es algo que tú e Inigo Wilkins han demostrado con claridad (desde la relevancia del ruido en la teoría económica, incluyendo el estatus de los instrumentos financieros complejos o el trading de alta frecuencia, hasta el ruido en relación con los procesos entrópicos complejos en biología, y obviamente en los estudios de medios, donde el ruido se vincula con fenómenos como las noticias falsas virales, pero también en la psicología y la psiquiatría, con las nociones de disonancia cognitiva y el estado mental del ruido).
Vivimos en una realidad donde nuestros medios racionales están chocando contra los límites del ruido. Para enfrentar esta realidad compleja, las humanidades necesitan una forma de trabajo más dinámica y colaborativa con las disciplinas STEM.[9] Creo que aquí la improvisación puede ayudarnos, dada su naturaleza dinámica y colaborativa, pero especialmente en vista de su impulso no teleológico: dado que la producción y la recepción ocurren simultáneamente, no asume ni proyecta resultados finales.
CM: Lo que parece estar en juego es la centralidad del ruido como una dimensión necesaria en nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Este ruido de la sociogenia se convierte en el espacio para un posible desciframiento de dinámicas no reconocidas, de la sociogenia de los traumas, complejos y patologías colectivas. Pero, ¿cómo afecta este ruido de la disonancia social a nuestra autocomprensión como sujetos? ¿Puedo seguir afirmando que soy ese yo o esa persona a la que atribuyo mi agencia?
El medievalista Alain de Libera ha demostrado que la noción moderna de sujeto es un constructo relativamente reciente, o más bien, un reensamblaje de bloques conceptuales cuya formalización se distribuye a lo largo de la Edad Media.[10] A la luz de la disonancia social del capitalismo tardío y la crisis climática, los ‘fetiches posmodernos’, como los llama De Libera, de la finitud del hombre, del poshumanismo y de la muerte del sujeto, constituyen una visión del hombre del siglo XXI que no es tanto la de un reensamblaje, sino la de una subjetividad de nueva construcción que ya está en proceso de colapso. Podríamos llamar al sujeto del siglo XXI[11] un Einstürzende Neubauten (nueva construcción derrumbándose o colapsando), si se me permite la osadía de reutilizar el nombre de la banda industrial en este contexto.
En este sentido, se podría decir que la partitura de Disonancia social intenta descifrar el ruido de este colapso, los escombros del individuo liberal (entendido como sinónimo del sujeto) una vez que su desconstrucción estructuralista y posestructuralista es llevada a un nuevo extremo por la ciencia neurocognitiva. Aquello que dábamos por obvio sobre el individuo liberal se revela como un simulacro, generado por procesos neurocognitivos ‘transparentes’, y una reificación del capitalismo: el individuo como mercancía autopromocionada, que a su vez es pulverizada por la precarización generalizada y la injusticia.
Inmediatamente quiero preguntarte: ¿qué viene después del colapso de la recién construida figura del sujeto liberal, después del Einstürzende Neubauten del individuo liberal? ¿Qué queda del sujeto después de ser alienado de la alienación, sin esperanza ni deseo de retornar a alguna autenticidad previa imaginada? ¿Sigo siendo un sujeto? ¿Puedo seguir considerándome un sujeto ‘real’, aquel que Aristóteles definió como la primera y más prominente sustancia (ousíā prṓtē, ούσία πρώτη), que produce actos?[12]
MATTIN: Para investigar la raíz de la disonancia social, necesitamos desconstruir lo que entendemos por sujeto, individuo y el yo. Aquí estoy criticando la identificación del individuo con la persona. Me centro en particular en el individuo liberal como un constructo ideológico basado en una abstracción conceptual. Por el yo no me refiero a una cosa, sino a un proceso fenomenológico del que emerge la experiencia subjetiva de ser un yo, tanto sobre la base de procesos neurocognitivos (la constitución de un modelo del yo que es en sí mismo transparente, pero que media el procesamiento consciente de la información) como sobre la base de la reificación, en la que este ‘yo’ se constituye en el capitalismo convirtiéndose en una mercancía más.
La noción de sujeto es la más compleja. Aún necesita ser elaborada, si tomamos la dimensión del ruido como un aspecto intrínseco de lo que significa ser un agente capaz de autodeterminación. Lo que sí podemos decir es que la supuesta agencia del sujeto no puede desligarse fácilmente de la reproducción inconsciente de las condiciones existentes de alienación.
Cualquiera que sea la agencia colectiva que atribuyamos a los humanos en lo que respecta a los efectos ecológicos de la actividad humana sobre l_s demás y sobre el planeta, no podemos pensar el sujeto sin tener en cuenta la interconexión entre procesos neurocognitivos preconscientes y determinantes estructurales e inconscientes más amplios: el aparato de mediación tecnocapitalista, el sistema financiero, las redes planetarias de extracción y digitalización, etc., que van más allá de meras consideraciones psicológicas sobre la autodeterminación subjetiva.
CM: Entonces, parece que para entender qué viene después del colapso de la recién construida figura del individuo liberal, después del Einstürzende Neubauten del sujeto capitalista, debemos volver a la apropiación que Marx hace de la dialéctica hegeliana y al concepto de alienación. En este sentido, quizá lo más sensato sea limitarnos a una figura clave, Max Stirner, a quien identificas en Disonancia social como un catalizador tanto de las concepciones anárquicas como libertarias y neoliberales del sujeto, y como una espina clavada en el costado de la crítica marxista. ¿Cuál es la novedad de la concepción antihegeliana y antifauerbachiana del individuo en Stirner? ¿Cuál es el punto de conflicto (le différend) que lleva a Marx a dedicar una gran parte de La ideología alemana a una crítica de Stirner? ¿Y por qué este choque en particular es tan relevante para el concepto de ‘disonancia social’?
MATTIN: Stirner ha sido descrito como el último hegeliano, el anti-Hegel o incluso el primer posestructuralista. Su libro Der Einzige und sein Eigentum (a veces traducido como El único y su propiedad o El ego y lo suyo) contiene una crítica poderosa a la concepción feuerbachiana del hombre (una concepción que influyó en la temprana noción marxiana de Gattungswesen o ‘ser genérico’, que presupone que la actividad consciente libre constituye el carácter esencial de la especie humana). Permíteme resumir de manera muy general algunas de las discusiones en torno a la alienación en Alemania en esa época.
Para Hegel, la alienación como Entäußerung (externalización) es necesaria para la realización de la autoconciencia del espíritu. El espíritu se externaliza, por ejemplo, a través de la cultura y el arte, y luego trabaja sobre sí mismo al volverse consciente de su propio proceso. Partiendo de una etapa en la que aún no está mediado ni determinado, el espíritu adquiere autoconciencia mediante el proceso dialéctico de mediación y determinación. En este sentido, la Entäußerung o externalización dialéctica puede entenderse como constitutiva de la libertad en la autorrealización del espíritu. Para Hegel, la externalización no solo está en el núcleo de la dialéctica, como una forma de negatividad autorrelativa, sino que también es la propia sustancia del yo.
Esta dinámica dialéctica, que implica una negatividad que se relaciona consigo misma, conduce a una concepción de la sustancia que difiere enormemente de la ousíā prṓtē (ούσία πρώτη) aristotélica, que designa un sujeto enteramente positivo, del cual se pueden afirmar o negar diversos predicados y que, a su vez, no es el predicado de ningún otro sujeto.
Pero Hegel también emplea otro término para referirse a la alienación: Entfremdung (extrañamiento o enajenación). Italo Tesla ha desarrollado una teoría interesante sobre los distintos usos que Hegel hace de estos términos. Mientras que la externalización se refiere a la realización de la libertad, el extrañamiento ocurre cuando un agente externo copta esta libertad, por ejemplo, a través de normas sociales e instituciones como el Estado o el sistema jurídico.[13]
Este énfasis en la interacción entre externalización y extrañamiento nos ayuda a evitar discusiones dicotómicas sobre la alienación. Como señala Ray Brassier: incluso si todo extrañamiento es una forma de externalización, no todas las externalizaciones tienen por qué ser necesariamente extrañadas.[14]
Ahora pasemos a Feuerbach, antes de llegar a Stirner. Feuerbach y los jóvenes hegelianos intentaron superar el aspecto idealista de la noción hegeliana del espíritu analizando al sujeto alienado (entfremdet) desde la perspectiva de Feuerbach sobre la alienación estaba enfocada principalmente en una crítica a la religión: proyectamos atributos humanos en Dios, y al hacerlo, nos alienamos del concepto de humanidad, de nuestra esencia social (Gattungswesen).
Para Stirner, en cambio, la concepción feuerbachiana del hombre es en sí misma un espectro, una abstracción aún peor que la religión. Stirner desarrolla en su lugar su idea de der Einzige (el ego o el individuo único) como algo distintivo, irrepetible, irrepresentable e indeterminado, que no está alienado por ideas fijas como Dios o el Hombre, ni por instituciones como el sistema legal, el Estado o incluso la ideología liberal. Para Stirner, cualquier cosa que le quite al ego el poder de su autodominio es una forma de alienación.
Stirner publicó su libro en 1844, el mismo año en que Marx escribió sus Manuscritos de París. Para cuando Marx y Engels redactaron La ideología alemana, en 1846, ya habían incorporado la crítica de Stirner a la noción feuerbachiana de Hombre y Gattungswesen (ser genérico) como una idea ahistórica, lo que influenció su referencia a los espectros (Gespenster). Pero también dedicaron amplias secciones del texto a una crítica materialista histórica de la concepción stirneriana del ego singular como un espectro en sí mismo, lo que llevó a la famosa convicción de que «la vida no está determinada por la conciencia, sino la conciencia por la vida».[15]
Stirner sigue siendo una figura fascinante, no solo como catalizador de una crítica materialista histórica del sujeto, sino también porque inspiró tanto concepciones anarquistas como neoliberales del mismo. La partitura de Disonancia social apunta contra la idea inflada del ego en Stirner y contra la confusión neoliberal y anarquista entre la singularidad del individuo y la suposición de su autonomía y soberanía: pero si dejas que los mercados operen libremente, absorben la vida de este individuo y secuestran su autonomía para su propio beneficio. Ejemplos de esto incluyen la recolección masiva de datos con fines de manipulación algorítmica o la desregulación de la industria farmacéutica, que acelera la crisis de opioides en Estados Unidos.
CM: Para terminar, me gustaría retomar el punto de partida del prólogo de Ray Brassier a tu libro Disonancia social. Brassier comienza citando a Fredric Jameson sobre la idea de que la novedad se manifiesta indirectamente, a través del malestar repentino que recae sobre aquello que hasta entonces predominaba:
(…) lo nuevo del Novum no es tanto la obra en sí misma… como las prohibiciones… [que] indican lo que ya no se debe hacer; lo que ya no puedes hacer; lo que resultaría cursi repetir… por razones que tú mismo no comprendes del todo y quizás nunca llegues a entender completamente.[16]
¿Qué es lo que el novum de tu libro, lo que la idea de disonancia social, deja obsoleto? ¿Qué es lo que ya no se debe hacer?
MATTIN: Las democracias occidentales todavía se ven a sí mismas como una brújula moral para la humanidad, pero cuando te encuentras en la jungla neoliberal de la «supervivencia del más apto», el ideal democrático de igualdad se vacía de contenido. La disonancia social expone que estas pretensiones de brújula moral están podridas hasta la médula. Clamar por nuestras democracias liberales, a través del ruido de la disonancia social, suena cursi y desafinado en el peor sentido. Las afirmaciones de superioridad moral atribuidas a la democracia ya no son lo que se debe hacer.
La disonancia social muestra las contradicciones intrínsecamente irreconciliables del liberalismo: promete libertad individual y derechos inalienables, pero en la práctica, reproduce un sistema que subyuga a los individuos a un presente extremadamente precario y a un futuro catastrófico. ¿Qué clase de libertad es esta? ¿El derecho a la autoextinción?
A medida que los algoritmos moldean nuestros gustos, pensamientos y relaciones, se vuelve cada vez más evidente que la autonomía individual, la agencia y la autodeterminación están siendo socavadas por intereses privados y políticos. A la luz de esta constatación, la idea kantiana de autonomía moral—según la cual somos agentes racionales libres, con la capacidad de actuar de acuerdo con una moral objetiva sin coerción externa—presenta un punto ciego que está en el núcleo de la disonancia social. Produce una concepción de la autonomía que no percibe que, en su mismo núcleo, existen determinaciones ‘transparentes’ que no son únicamente aquellas de las cogniciones a priori trascendentales: hay formas materiales de determinación biológica, económica y sociopolítica que configuran la experiencia intuitiva sin ser objeto de experiencia. Como resultado, generan una forma de ruido cognitivo que permea y distorsiona la autonomía.
Por lo tanto, necesitamos añadir un giro materialista a la propia humildad epistémica de Kant para comprender lo que yo llamaría la ‘Ilustración distorsionada’. Éste es el segundo aspecto de mi respuesta a tu pregunta: ¿qué es lo que ya no se debe hacer? Lo que ya no se debe hacer es pretender que podemos encontrar el camino de regreso a una Ilustración sin distorsiones. Ya no podemos presumir que somos agentes racionales sin ruido.
En el libro, hablo de una forma de ‘alienación desde abajo’, de la que incluso la tradición marxista ha hablado poco. Se trata de la alienación entre nuestra idea común de nosotros mismos (esta idea de la identidad correspondería a lo que Wilfrid Sellars llama la ‘imagen manifiesta’) y lo que la ciencia neurocognitiva contemporánea nos dice sobre la forma en que la identidad es una ilusión generada por mecanismos neurocomputacionales (esto correspondería a lo que Sellars llamaría la ‘imagen científica’ del yo). Esto nos lleva a una nueva comprensión de la alienación, que socava muchas de sus acepciones tradicionales. La ciencia demuestra claramente que en realidad no sabemos quiénes somos: lo que somos está en disputa. ¿Qué es lo que ya no se debe hacer? Ya no podemos esperar superar la alienación regresando a algún tipo de autenticidad originaria, lo que implicaría un esencialismo ilusorio.
La disonancia social está relacionada con dos formas de totalización necesariamente interrelacionadas, que se basan en abstracciones conceptuales problemáticas (o espectros, en la terminología marxista-stirneriana):
- La suposición de que el capitalismo es el sistema definitivo, sin alternativa ni exterioridad.
- La creencia de que el individuo es ya un sujeto plenamente autónomo y soberano.
Mientras que la primera totalización produce impotencia, la segunda aparenta empoderarnos. La partitura de Disonancia social escenifica los fracasos de estas totalizaciones mediante un ejercicio de subjetividad de código abierto: construir colectivamente un sentido de nuestra determinación social explorando los códigos de nuestra conducta y autoconcepción. Comprender las dinámicas estructurales complejas de la alienación me parece un paso preliminar necesario hacia una justicia universal de agentes no equivalentes y no intercambiables, que sean capaces de comprender y ejercer su potencial social.
CM: Si el proyecto Disonancia social avanza en la dirección de lo que llamas una praxis constituyente, ¿aspira a la destrucción o reemplazo de la democracia liberal, como algo que puede ser descartado por haberse desenmascarado como una mera pretensión vacía? ¿O bien apunta a los conceptos fundamentales que constituyen la democracia, para darle una oportunidad de lucha en una situación crítica, donde las fuerzas antidemocráticas y antiliberales avanzan rápidamente?
MATTIN: La democracia liberal, tal como la conocemos, es parte del problema de la disonancia social, de la reacción catastrófica y del futuro sombrío del cambio climático. En su estado actual, está fracasando en abordar los desafíos interconectados del calentamiento global y la migración. Necesitamos alienarnos de la alienación capitalista para llegar a una reconsideración radical de lo que puede ser la democracia.
Mi experimento con una subjetividad de código abierto, despojando al individuo de sus connotaciones libertarias de mercado, apunta a un futuro en el que tod_s puedan «tomar los medios de la complejidad»[17] para que podamos afrontar el ruido de la disonancia social en sus distintos registros. Con praxis constituyente me refiero a una exploración de formas de generar autodeterminación colectiva, como un medio para abolir prácticamente las condiciones materiales de la alienación capitalista.
Partitura de Disonancia Social
Escucha atentamente.
La audiencia es tu instrumento, tócala para comprender de manera práctica cómo somos instrumentalizados en general.
Prepara a la audiencia con conceptos, preguntas y movimientos como una forma de explorar la disonancia que existe entre el narcisismo individual que promueve el capitalismo y nuestra capacidad social; entre la manera en que nos concebimos como individuos libres con agencia y la forma en que estamos socialmente determinados por las relaciones capitalistas, la tecnología y la ideología.
Reflexiona sobre la relación yo/nosotr_s mientras defines la disonancia social.
Ayuda a que emerja el sujeto colectivo.
Anti-Copyright
* Esta entrevista fue publicada por primera vez en francés en Rue Descartes, 2022/2 N° 102, Collège International de Philosophie: https://shs.cairn.info/revue-rue-descartes-2022-2-page-91?lang=fr. La versión original en inglés ha sido publidada en Future Humanities, Wiley en 2025: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/fhu2.70007, como parte de una edición especial dedicada a la disonancia social: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)2770-2030.social-dissonance
[1] Mattin, prefacio de Ray Brassier, Disonancia Social, Falmouth, Urbanomic, MIT Press, 2022. Disonancia Social (edición en español), de Mattin, con un prólogo de Ray Brassier y un epílogo de Cécile Malaspina, Dobra Robota y Tsunami Ediciones, Argentina y Chile, 2023.
[2] C. Guesde y P. Nadrigny, The Most Beautiful Ugly Sound in the World, París, Editions MF, 2020.
[3] Louis Althusser, Philosophy and the Spontaneous Philosophy of the Scientists & Other Essays, editado por Gregory Elliot, Verso, Londres – Nueva York, 1990, p. 89 (énfasis en el original).
[4] Los psiquiatras Steven Sands y John Ratey definieron así el ‘estado complejo y angustiante de aglomeración y confusión mental que dificulta a algunos pacientes psiquiátricos tolerar y organizar su experiencia’. Designa un estado mental en el que la percepción y la concepción de la identidad corren el riesgo de desintegrarse, y en el que los intentos catastróficos por recuperar el control tienden a aumentar la confusión y los fenómenos psicóticos. Sands, S., y J. J. Ratey. 1986. «The Concept of Noise». Psychiatry 49 (4): 290–297. Véase también Mattin, Social Dissonance, p. 14; Cécile Malaspina, parte III «The Mental State of Noise», An Epistemology of Noise, Londres, Bloomsbury, 2018.
[5] M. Fisher, Capitalist Realism: Is There No Alternative? Zero Books, 2009, p. 2.
[6] Fredric Jameson, «Future City», New Left Review, mayo/junio 2003, https://newleftreview.org/issues/ii21/articles/fredric‐jameson‐future‐city.
[7] Sands y Ratey vinculan el estado de confusión y terror interno, que denominan ‘ruido’, con la ‘reacción catastrófica’ observada por el psiquiatra alemán Kurt Goldstein en soldados que regresaban de la Primera Guerra Mundial. Goldstein fue pionero en la rehabilitación de pacientes con lesiones cerebrales al interpretar su rendimiento desarmonizado a la luz del desesperado intento de los pacientes por limitar el estímulo y la excitación interna: conductas que van desde la impulsividad y el caos hasta actitudes rígidas, desde la exuberancia hasta la catatonía, sirven para reducir el foco de la experiencia. Sin embargo, este repliegue hacia la ‘concreción’ de una ‘atmósfera de igualdad’, por ejemplo, a través de un orden excesivo o estereotipias, que corresponden a un nivel más bajo y una forma más restringida de organización, no solo fracasa en generar conductas adaptativas, sino que su rigidez exacerba el miedo a la desintegración. S. Sands, y J. J. Ratey, ibid., p. 291.
[8] Freud trasladó el concepto de ontogenia de la biología—donde se refiere al estudio del origen y desarrollo de un organismo desde su inicio—hacia la psicología, para explorar cómo los traumas pueden emerger a partir de eventos en las primeras etapas de la infancia.
[9] El acrónimo STEM hace referencia a las disciplinas de Science, Technology, Engineering, and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Se utiliza para designar campos del conocimiento y áreas de formación académica centradas en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. En los últimos años, se ha promovido la educación en STEM como un factor clave para el progreso económico y social. También ha surgido la variante STEAM, que incorpora las Artes (Arts) con el objetivo de integrar la creatividad y el diseño en estos campos.
[10] Alain de Libera, L’invention du sujet moderne. Cours du Collège de France 2013–2014, París, Vrin, 2015.
[11] Cf. Cindy Sherman y el hiper-individuo casi completamente absorbido en el simulacro de los filtros de Instagram: https://www.instagram.com/cindysherman/ (Accedido el 14.12.2023).
[12] André Lalande, «Sujet», Vocabulaire technique et critique de la philosophie, París, Quadrige/Puf, 1926.
[13] Italo Tesla, «Spirit and Alienation in Brandom’s A Spirit of Trust: Entfremdung, Entaeusserung, and the Causal Entropy of Normativity», 2014, disponible en: http://www.academia.edu/8867525/Spirit_and_Alienation_in_Brandoms_A_Spirit_of_Trust._Entfremdung_Entaeusserung_and_the_causal_entropy_of_normativity.
[14] Ray Brassier, «Strange Sameness: Hegel, Marx and the Logic of Estrangement», Angelaki. Journal of the Theoretical Humanities, Volumen 24, 2019, Número 1.
[15] Karl Marx, La ideología alemana, 1845–1846, disponible en: https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_German_Ideology.pdf.
[16] F. Jameson, Late Marxism: Adorno, or, the Persistence of the Dialectic, Londres y Nueva York, Verso, 1990, p. 192. En Ray Brassier, Foreword, en Mattin, Social Dissonance, Falmouth, Urbanomic, 2022, p. ix.
[17] En el original, dice “seize the means of complexity”, que es una referencia al eslogan marxista “tomar los medios de producción”. Esta expresión proviene de Anil Bawa-Cavia, en conversación con Patricia Reed para el pódcast Social Discipline, que Miguel Prado y yo dirigimos: https://soundcloud.com/socialdiscipline/sd13-w-patricia-reed-anil-bawa-cavia-modes-of-access-to-complexity.