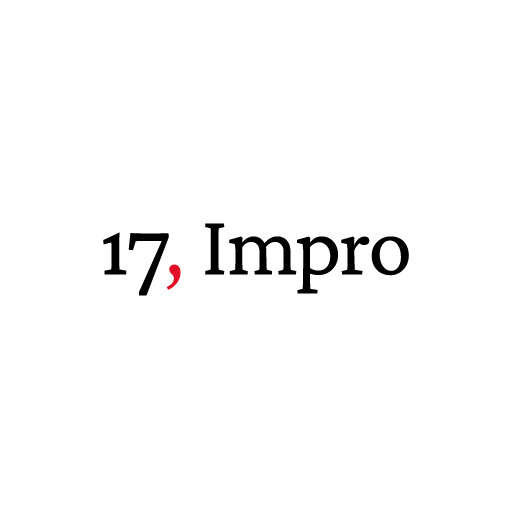Agradezco la oportunidad de relatar brevemente el impacto que la obra y la persona de Ajay Heble han tenido en mí, así como en 17, Instituto de Estudios Críticos, México, del cual soy fundador. Espero que mi testimonio personal ilustre su sutileza y su profundidad.
En mi juventud fui, por un tiempo, músico de jazz. Mi hermano Daniel, diez años mayor que yo, me introdujo en la improvisación cuando era niño. Aún no dominaba Für Elise en el piano cuando el espíritu lúdico de mi hermano me invitó a cruzar ese umbral que todos quienes cultivamos alguna forma de improvisación reconocemos como decisivo en nuestras vidas. La experiencia no es tan distinta de aprender a andar en bicicleta.
Con los años, mis habilidades musicales crecieron, siempre acompañadas por la improvisación. Incluso llegué a considerar la posibilidad de dedicarme profesionalmente a la música. Tuve la fortuna de conocer la escena del jazz que impulsó en la Ciudad de México Francisco Téllez, quien había fundado con éxito la primera licenciatura en jazz del país. Aprendí, conocí a músicos admirables y toqué en conciertos de todo tipo.
Sin embargo, cada vez experimentaba un sentimiento de extrañamiento mayor. Por mucho que amaba la música y a los músicos, anhelaba más palabras y más implicación crítica. No sin dolor, terminé por abandonar la música por completo. Me formé entonces en historia y filosofía, para posteriormente devenir psicoanalista. Me consagré al lenguaje y dediqué mis energías a una serie de iniciativas de construcción colectiva.
Fundé un posgrado en Semiótica, que más tarde se convertiría en la semilla de 17, Instituto de Estudios Críticos, una posuniversidad establecida en 2001. La idea se me presentó por primera vez, en el curso de mi propio análisis, bajo la forma de una Máquina productora de silencio.
Muchos años después, gracias a Alain Derbez supe de Ajay Heble. Alain había traducido su libro Caer en la que no era. Su impacto en mí fue profundo e inmediato. Produjo una doble epifanía: comprendí que mi experiencia de la sesión psicoanalítica era improvisatoria, y me permitió entender que me relacionaba con 17, Instituto, como con un instrumento musical: uno con el que podía hacer freejazzear en respuesta a una multitud de instancias circundantes.
El trabajo de Ajay produjo así una reconciliación esencial dentro de mí —entre lo musical y lo no musical— mediante el elemento transversal de la improvisación. Un verdadero hito personal: gracias a él comprendí que, aunque había dejado mi bicicleta atrás, aún sabía pedalear.
Las consecuencias fueron significativas. Con amplio apoyo, nuestro Instituto otorgó a Ajay un Doctorado Honoris Causa, que él generosamente aceptó en 2019. Cuando hablé con él por primera vez, en el auto, después de recogerlo en el aeropuerto junto con Sheila O’Reilly, sentí que estaría unido a él para siempre. Lo que siguió fue el fortalecimiento de nuestras colaboraciones con el International Institute for Critical Studies in Improvisation (IICSI).
Agradecido por todo lo que encontré en Ajay y en el IICSI, me comprometí a promover en español aquello que él y sus colegas habían logrado establecer: los Estudios Críticos de la Improvisación. Con su apoyo y el de muchos otros —en particular de Ricardo Lomnitz Soto, Gonzalo Biffarella, Wade Matthews, Ana Ruiz y Ana Ruiz Valencia— convocamos el XXXVII Coloquio Internacional de nuestro Instituto, que incorporó el Festival de Improvisación 2024 originalmente propuesto por el IICSI, celebrado por primera vez fuera de Canadá. Bajo el título Máquina productora de silencio: la improvisación dentro y más allá de la música y las artes, reunió a 70 intérpretes e investigadores, entre ellos Eric Fillion, pocos días después de ser anunciado como sucesor de Ajay al frente del IICSI.
El evento fue memorable y marcó un parteaguas —musical, cultural e intelectual— en México y en el mundo de habla hispana. También confirmó que la posuniversidad es, de cabo a rabo, improvisatoria. Tras el coloquio y el festival, lanzamos una serie de iniciativas para fortalecer el campo de los Estudios de la Improvisación en nuestra lengua. Entre ellas, establecimos el presente portal web 17impro.org, concebido como su epicentro.
El impacto de todos estos esfuerzos será vasto y se desplegará en muchos países. Lo que está en juego no es solo una atención renovada hacia una “técnica” artística, sino el desarrollo de una ontología performática —y su praxis— de especial relevancia en nuestros tiempos turbulentos. Como bien dijo mi colega Jorge Alonso, quizá la improvisación, como concepto, suceda al del acontecimiento en el horizonte del pensamiento contemporáneo.
Nada de esto habría sido posible sin Ajay. Sin embargo, cuando se convive con él personalmente, sorprende el contraste entre la magnitud de sus contribuciones y su temperamento. Ajay es un líder artístico, intelectual y social profundamente comprometido —claro y firme cuando es necesario—, a la vez que notablemente gentil y humilde. Jamás he percibido en él la autocomplacencia ni el exceso de confianza que uno podría esperar con alguien de su estatura.
A pesar de su formidable carga de trabajo y de la multitud de iniciativas que impulsa, siempre halla el tiempo para el comentario reflexivo y el gesto cálido. Ajay escucha. Él mismo parece encarnar la sensibilidad desnuda que yace en el corazón de la improvisación. El gran contraste entre su figura y su persona me conmueve doblemente, y lo celebro dos veces.
Gracias, Ajay —camarada, amigo—, por los dones inconmensurables que has extendido a tantos de nosotros, y por permitirnos el privilegio de transmitirlos a otros. Son incandescentes.
Este texto fue publicado originalmente en inglés, en la revista digital Critical Studies in Improvisation / Études critiques en improvisation (edición 16.2, 2025), que estuvo dedicada a pensar el legado de Ajay Heble. El número se puede consultar por acá: https://www.criticalimprov.com/index.php/csieci/issue/view/512